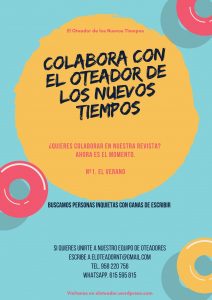Por Manuel Sánchez Durán, Médico.
Llevábamos muchos días viendo lo que se nos venía encima, si bien estábamos confundidos por los mensajes de tranquilidad que transmitía el Gobierno nacional a través de sus expertos y las instrucciones del Ministerio de Sanidad. Por eso vimos con alivio cómo en la Comunidad de Madrid se decidía el cierre de colegios y facultades.
Aunque desde el Gobierno central se lanzaban mensajes tranquilizadores y se insistía en que se podía decidir libremente si acudir o no a eventos multitudinarios, llevaba varios días viendo cómo aumentaba el número de casos de infección por SARS-CoV2, especialmente el brote que se produjo en la cercana localidad de Valdemoro, precedido por semanas en las que estábamos diagnosticando casos de gripe en mayor número de lo habitual para la semana del año en la que nos encontrábamos, y que no se consideraban casos de infección por coronavirus por no cumplir el criterio epidemiológico para llegar a ese diagnóstico y que venía establecido por el Ministerio de Sanidad: personas con fiebre y con viaje reciente al norte de Italia, región de Wuhan en China, Corea, Japón o Irán. Por ello, y porque para visitar Madrid, el tren de cercanías de Aranjuez pasa por Valdemoro, lo que podía haberme puesto en contacto con personas infectadas por el virus, a pesar de que el gobierno de Pedro Sánchez insistía en que no había casos de transmisión comunitaria, me pareció más responsable anular el viaje que tenía previsto para el fin de semana del tristemente famoso 8 de marzo y no reunirme con mi familia en Granada.
La decisión de la presidente de la Comunidad de Madrid de cerrar los centros educativos fue el pistoletazo de salida de una carrera que muchos médicos de familia estábamos deseando comenzar. El comienzo de la epidemia en España era cada vez más evidente, pero los médicos veíamos con impotencia la pasividad del Gobierno ante la situación. La tensión se iba acumulando en mente y cuerpo y, por ello, fui de los primeros en presentarme voluntario para trabajar en un hospital de campaña, cuando aún no se estaba hablando de instalar ninguno.
Sentía que estábamos perdiendo un tiempo precioso, que cada día que pasaba nos acercábamos más al colapso de las UCI. Pasamos de la tranquilidad absoluta del ocho de marzo a la catástrofe del nueve. A partir de ahí, cada día teníamos cambios en los protocolos: un día teníamos que recoger muestras para test en el Centro de Salud y al otro no; se cerraron las consultas a todo paciente que no acudiera por una urgencia vital o no tuviera síntomas de COVID19; el resto del trabajo se hacía por vía telefónica recibiendo y realizando llamadas durante horas, incluyendo el fin de semana, sin descanso. Y, aun así, sentía que no estaba haciendo suficiente.
Unos días después comenzó el confinamiento obligatorio y en seguida empezó a aparecer gente aplaudiendo en los balcones a las ocho de cada tarde, a los médicos y sanitarios se les empezó a llamar héroes y se empezó a hablar de una misteriosa curva que había que doblegar. Sobre la heroicidad hay varias definiciones, a veces inconexas. Hay quien piensa que un héroe es aquél que realiza acciones fuera del alcance del común; otros tienen por héroes a quienes no manifiestan miedo ante las dificultades que encuentran para alcanzar sus propósitos; para algunos es heroico el que vive a pesar de los sufrimientos que le impone la vida. Cuando me planteo ese término referido a mi propia actitud no puedo sino disentir: no me parece una heroicidad el ofrecerme voluntario para trabajar en el hospital de campaña. Lo único que tenía en mente cuando lo hice era el más que probable colapso de los hospitales y los miles de personas frágiles, por la edad o por sus condiciones de salud, a las que se dejaría sin asistencia por emplear un triaje utilitarista que los abandonaría ante la muerte para salvar a otras que tuvieran más probabilidad de supervivencia. Así, mi mayor empeño cuando trabajaba en IFEMA era conseguir la recuperación de mis pacientes lo antes posible porque cada alta que daba era una cama de UCI que liberaba para un anciano o un enfermo. Me he formado para cuidar a los enfermos y, cuando es posible, salvar vidas. No podía quedarme resignado tras la puerta de mi consulta mientras otros morían por millares. Tenía que estar dando la batalla.

Después de esos días de angustia en los que me indignaba cuando desde el centro coordinador de urgencias y emergencias sanitarias negaban la asistencia urgente a pacientes ancianos y tenía que encontrar soluciones imaginativas con el apoyo de otros compañeros para tratar de mejorar la situación de esos pacientes, el veintitrés de marzo a las diez de la noche, recibí la llamada con la que se me reclutaba para incorporarse a la mañana siguiente al hospital de campaña de IFEMA. Sin saber exactamente con qué medios y con qué equipo de protección iba a trabajar, y a pesar de mi convicción sobre el trabajo que debía desempeñar, los primeros momentos después de esa llamada fueron de un miedo sosegado y profundo, no como el que produce la posibilidad de enfrentarse a un peligro desconocido, sino como el que causa la certeza del inmediato enfrentamiento.
No puedo negar que llegué a plantearme si no debí ser más precavido y no haber insistido en querer formar parte de ese proyecto. Sin saber aún casi nada sobre la enfermedad que podía llegar a provocar, salvo las pinceladas que íbamos aprendiendo día a día, repasaba mentalmente los plazos entre el contacto y la aparición de síntomas, entre éstos y el agravamiento, y entre este y la muerte, como pronosticándome un plazo de vida. Sin embargo, para cuando me fui a la cama, ya estaba resuelto a enfrentarme a esa incertidumbre con el único objetivo de salvar vidas mientras pudiera.
Lo peor del trabajo fue la gestión de personal, lo que nos hizo pasar horas sin poder trabajar, o que incluso pasara algún día sin poder entrar a trabajar al no haber llegado a tiempo los ingresos previstos; pues el hospital de IFEMA recibía ingresos por docenas de pacientes procedentes de otros hospitales madrileños, lo que hacía necesario mantener una reserva de sanitarios esperando la llegada de ese grupo, que podía ser de ochenta o cien pacientes en pocos minutos, y así poder absorber esa demanda.
La entrada al módulo 5 era deprimente. Nos vestíamos con un traje plastificado que nos tapaba desde la cabeza hasta los tobillos, con los zapatos cubiertos con calzas de plástico, varias capas de guantes pegados al traje con cinta americana, dos mascarillas superpuestas y una pantalla cubriéndonos la cara, formando todo un revestimiento asfixiante. Cruzada la primera línea, semejante al puesto de salida de una maratón, entrábamos a una nave de suelo en basto y altísimos techos, como una catedral de cemento cuyos pilares hacían las veces de puestos de trabajo alrededor de los cuales se distribuía un enjambre de camas sobre las que palpitaba un miedo febril. Las voces atenuadas de los compañeros, la visión traslúcida del entorno gris y de luces tenues, roto en un extremo por el marco de luz por el que el ejército trasegaba con pesadas bombonas de oxígeno, daba una sensación de irrealidad, como si entráramos y saliéramos de la inmersión en una sima oceánica o un paseo por un planeta extraño.

La apertura de los pabellones 7 y 9 supuso el paso a un ambiente más luminoso, mejor equipado, más ordenado y con mayor intimidad y comodidad para pacientes y profesionales.
Cuando el hospital COVID-19 IFEMA, levantado en tiempo récord, fue creciendo, y una vez acabada la reserva de voluntarios, hubo que reclutar a sanitarios no voluntarios, estos acudieron obedeciendo las órdenes de sus superiores; lo cual considero más heroico, al enfrentarse al cumplimiento de un deber a pesar del miedo cuando, además, debes hacerlo obligado y no de forma voluntaria. En ambos casos reconozco el valor en el cumplimiento del deber, pero en el mío se puede descubrir un empuje moral, una rebeldía contra la situación, que me causaba mayor reposo de conciencia en el cumplimiento de mi deber que en la protección de mi salud.
Mientras trabajaba, los responsables de personal trataban de organizar plantillas, y a punto estuvieron de sacar del hospital a muchos sanitarios voluntarios mientras dejaban a aquellos que habían sido reclutados contra su voluntad. Por fortuna, con la ayuda de un grupo de compañeros, se consiguió reestructurar la plantilla dejando a los que realmente teníamos deseos de permanecer en nuestro puesto y establecer unos turnos de trabajo que acabó aceptando la dirección de personal, lo que nos permitió descansar un día de cada cinco después de casi dos semanas de trabajo sin libranzas.
Atendíamos a los pacientes con protocolos que cambiaban constantemente según íbamos aprendiendo sobre la marcha cómo afectaba el virus a los enfermos. Muchos compañeros que tuvieron infección leve seguían trabajando a pesar de dar positivo en los test de detección del virus, pues los servicios de prevención de riesgos laborales no consideraban que fuera un problema que fueran contagiosos al trabajar con personas ya infectadas, sin tener en cuenta que podía haber compañeros sanos a los que se ponía en riesgo. Con IFEMA ya cerrado, somos miles los sanitarios a los que aún no nos han hecho ningún test. A pesar de ello, seguimos trabajando, por la mañana con los pacientes y por la tarde estudiando toda publicación nueva que pudiera ser importante; conociendo cada vez mejor a nuestros pacientes y su enfermedad, y, sobre todo, tratando de animarlos con bromas, con música y algún baile.
Las actitudes joviales del personal sanitario en medio de la adversidad fueron usadas para criticar su labor por parte de quienes consideraban innecesaria la apertura de un hospital de campaña que permitió un gran desahogo para todos los hospitales de la Comunidad. Sin embargo, el servicio de admisión de IFEMA recogía múltiples cartas de agradecimiento de pacientes que recibían el alta entre aplausos de personal y enfermos del mismo control —el equivalente a una planta de hospital— en la que agradecían especialmente el trato humano que habían recibido y que les había hecho más fácil sobrellevar un ingreso en aislamiento sin poder recibir visitas y, a veces, sin poder tener noticias de familiares ingresados en otros hospitales.
Los profesionales hicimos amistades intensas, como las que surgen en momentos de peligro y dificultad, entre las que destacaría el buen ambiente del control cuatro del módulo siete —llamado Perales de Tajuña—. Cubiertos por el EPI solo nos reconocíamos por las miradas. E igualmente, los pacientes hacían amistad rápidamente, visitándose entre zonas de un mismo control, o entre controles cuando algún compañero era trasladado a otro lugar cuando el cambio de la situación de su enfermedad así lo exigía. Tuvimos matrimonios ingresados juntos que se visitaban continuamente, así como parejas que se conocieron durante este momento de adversidad.

Hablando de este asunto, prefiero no sacar conclusiones, aunque en lo íntimo de mi ser quiero mantener la esperanza de que el egoísmo y el individualismo que desencadena enfrentamientos y resentimientos en sociedades acomodadas siempre se vence con la solidaridad y la necesidad de compañía que surge cuando la enfermedad y la muerte se nos muestran de una manera descarnada, desprovista de maquillajes y deslizándose por nuestras calles en lugar de quedarse confinada en los hospitales y en las camas de los enfermos. El instinto gregario que nos mantiene cohesionados ante la realidad de nuestra fragilidad, y del que algunos se quieren aprovechar para dominar mansamente a las masas mediante el miedo.
Nos sorprendió que, después de tanto esfuerzo, el hospital tuviera una vida tan efímera. El cierre del pabellón 5 fue la consecuencia lógica de la apertura de los dos pabellones definitivos, pero en pocas semanas se cerró el pabellón siete, y poco después el pabellón nueve fue cerrando control tras control, apagándose lentamente como si la recuperación de la capacidad de los hospitales madrileños lo fuera consumiendo. El murmullo humano y eléctrico que daba vida al edificio se iba reduciendo, los pacientes se iban quedando aislados en un mar de camas vacías antes de ser reagrupados en otros controles. Los aplausos por las altas, sin llegar a desaparecer, reverberaban con un eco metálico y se disolvían en un pabellón cada vez más solitario.
El día que se cerró IFEMA muchos compañeros acudimos para despedirnos de aquellos que corrieron nuestra misma suerte. Compañeros que se marchaban con la sensación del deber cumplido, en un adiós que era un hasta luego sin besos ni abrazos ni apretones de manos entre personas que han quedado unidas para siempre por una experiencia única, y que desean irrepetible, pero que difícilmente se reconocerán por la calle si no esconden su sonrisa tras una mascarilla.